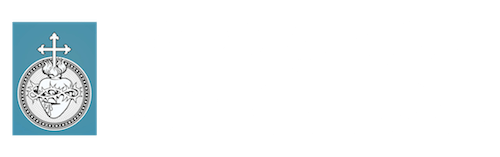El mejor regalo de Navidad
Una proactiva muchacha decide enviar la mejor tarjeta de Navidad jamás enviada a su madre, quien debe pasar la Nochebuena cuidando de una hermana enferma lejos de su casa. Entenderá, sin embargo, que la más bella tarjeta de Navidad ya fue enviada a unos magos de oriente hace mucho tiempo.
Llovía. Las gotas eran grandes y numerosas; pero como no había ni la más leve brisa, estas caían impetuosamente sobre los tejados, las plantas y las calles; mecían lentamente las verdes hojas de los árboles y producían un monótono sonido, que junto con la gris imagen que veía a través de la ventana, adornada ahora con las lágrimas de la lluvia, ponían a Alicia, sentada y con las piernas cruzadas junto a la ventana, mucho más pensativa y reflexiva. Sus grandes ojos marrones, inmóviles, parecían poner la máxima de las atenciones en la constante lluvia; pero en realidad no pensaba en lo que estaba viendo, sino en la inesperada noticia que la noche anterior había recibido.
Todos sus anhelos estaban puestos en mantener la máxima de las calificaciones, como lo tenía por costumbre, en los ya postreros exámenes del bachillerato; entregar el anhelado título de bachiller y las menciones honoríficas a sus abnegados padres y pasar la última Navidad junto a ellos antes de emprender un viaje a Londres donde por cinco años estudiaría, cumpliendo uno de sus objetivos asumidos desde que tuvo conciencia.
Para ese lluvioso ocaso de noviembre sus exámenes habían terminado con los resultados esperados y el acto de graduación ya tenía fecha, lugar y hora; los ensayos para el Festival de Villancicos del coro al cual pertenecía como destacada soprano se habían intensificado; pero una persona faltaría para que en los planes de esta muchacha, un tanto madura para su edad, se completaran del modo pensado tan largamente.
La noche anterior, Roberto había citado a sus tres reinecitas y a su pequeño caballero, como solía llamarlos, a una reunión extraordinaria. Las reuniones eran constantes en esa casa. Alicia era la mayor de los cuatro; poseía una esbeltez envidiable, unos penetrantes ojos, largos y lisos cabellos oscuros, un altivo mentón y unos modales burgueses y delicados; apasionada, inteligente, un tanto impulsiva, muy observadora y detallista, pero excesivamente soberbia; la seguía Ámbar con catorce años, diametralmente opuesta; era pequeña, un tanto tosca, muy enérgica y expresiva y vivía colgada del cuello de su paciente padre. Laura con 13 años era la más tímida de todos; rara vez emitía frases de más de cinco palabras; dueña de una encantadora belleza y de una sonrisa que iluminaría la más densa oscuridad, era la que más parecía a su madre, la única que heredó de ella unos tupidos y exuberantes rulos rojizos. Y finalmente Manuel, de 10 años; un caballero de la Edad Media nacido con mil años de retraso; dueño de una inagotable imaginación, y de unos dotes casi extraordinarios de actuación, se pasaba el día imaginando ser un caballero recién ordenado que luchaba contra musulmanes para recuperar los lugares santos, aunque a veces también luchaba contra dragones, salvando a desprotegidas doncellas. Los cuatro estaban sentados, las damas en el sofá y Manuel en los regazos de Alicia, esperando que su padre terminara de cantar su canción tradicional favorita, como todas las noches.
Cuando la cadencia final, dominante, tónica, sonó y cuando las vibraciones de la guitarra seguían viajando por la sala, el padre dijo:
—Entonces…
Los ojos de todos se centraron en el apacible rostro del Manuel, que aunque de aspecto rudo, como todos los que fueron criados en el campo, entre plantaciones y animales, era capaz de ternura con sus hijos que no hacían menguar su bélica autoridad. Continuó diciendo con voz suave, pero firme, mientras un silencio casi perturbador reinaba en aquel recinto.
—Todos nosotros estamos esperando ansiosos el regreso de «mamá»; quizás yo más que ustedes. Ya hablamos mucho sobre el motivo de su ida a la gran ciudad y de que cuando ustedes crezcan –si se presenta la misma situación– también deberían hacer lo mismo por sus hermanos.
Alicia no pudo, esta vez, intuir el carácter de la noticia; la voz de su padre no denotaba preocupación, ni tristeza; de hecho había una leve sonrisa en sus labios, pero no lo veía feliz. Miró a Laura de reojo y la vio con el ceño fruncido. Los cuatro estaban en silencio, incluyendo, y de modo sorprendente, a Manuel. El padre, mirando, agachando esta vez la cabeza y colocando los brazos sobre las rodillas para regalar una especial sonrisa a su pequeño hijo, siguió hablando.
—La salud de vuestra tía Eugenia va empeorando y vuestra madre tendrá que quedarse hasta que vuelva su marido…
Y haciendo una pausa, completó la frase.
—El 4 de enero.
Solo Alicia entendió lo que eso implicaba, pues solo su rostro se turbó. Sus pupilas se dilataron y sus ya grandes ojos resaltaron en su hermoso rostro. Su padre, terminó diciendo:
—Eso quiere decir que mamá no podrá pasar ni la Navidad, ni el Año Nuevo en casa. Su hermana la necesita y ella está dispuesta a hacer este sacrificio.
Inmediatamente Laura se puso a llorar. Manuel no la acompañó en el llanto, solo porque en ese momento recordó que los hombres no lloran y menos aún los caballeros; su eviterna sonrisa empero se apagó. Ámbar, empezó a reír inesperadamente, mientras se dirigía a su cuarto, tratando de ocultar con ello su profunda congoja.
Mientras el padre tomaba a Laura y la estrechaba entre su brazos, y al mismo tiempo acariciaba los rubios cabellos de Manuel, Alicia se dijo en sus adentros:
—Mamá estará triste también. Debo alegrar su navidad.
Desde ese momento, pensaba cómo consolar el corazón de una madre que alejada de sus cuatro hijos pasará la Navidad brindando paliativos cuidados a su anciana hermana.
La mañana trajo consigo la lluvia y la lluvia la tranquilidad, pero no encontraba el mejor modo de cumplir con su objetivo. Cualquier obsequio sería superfluo para un alma tan delicada y profunda como la de su madre; había descartado las flores, los dulces, un abrigo, y hasta un buen libro. Pensó entonces, al mirar sus partituras para el Festival de Villancicos, componerle una canción; pero eso probablemente aumentaría la añoranza de su madre y esa alegría momentánea se convertiría en una profunda tristeza. Pensó en visitarla, pero estaba muy lejos y su padre la necesitaba. No podía olvidar las palabras de su madre al despedirse: «En mi ausencia, eres tú la dama de esta casa, cuida a tu padre y tus hermanos como yo lo haría.»
Mientras sus pensamientos iban inundando su cabeza, sus ojos parecían penetrar cada vez más en esa incesante lluvia primaveral. De pronto un portazo interrumpió esas reflexiones. Era Ámbar, que con voz militar expresó:
—Vamos, Alicia. Sabes que el maestro Carlos no tolera las llegadas tardías al ensayo. Y hay mucho por ensayar. Toma tus partituras y vamos; deja de mirar la lluvia y toma el paraguas y las botas.
Los ensayos se llevaban a cabo en la parroquia Inmaculado Corazón de María, una hermosa Iglesia colonial, a un poco más de un kilómetro de su casa. Era una parroquia con muchos fieles que albergaba una comunidad de religiosos que junto con el párroco, de la misma congregación religiosa, habían devuelto la vida a una parroquia hasta antes de la llegada de estos frailes de oscuros hábitos verdaderamente muerta, por la falta de pastores.
Alicia estuvo distraída durante todo el ensayo, y volvió a su casa con la incógnita sin resolver. Entró a su cuarto, tomó su acostumbrado lugar en la ventana y contempló silenciosa el atardecer. El sol había decidido desplegar unos áureos colores esa tarde, después de estar ausente largo tiempo detrás de la lluvia. Cuando la muchacha empezaba a admirarse de esos impresionantes colores, alguien tocó la puerta. No era Ámbar, quien siempre entraba sin tocar.
—¡Adelante! –dijo Alicia casi gritando.
Su padre franqueó la puerta, la cerró con delicadeza, se aproximó a su primogénita y le dijo:
—¿Piensas enviar una tarjeta navideña a tu madre?
Los ojos de la muchacha se iluminaron tanto cuanto ese atardecer.
–¡Claro! – dijo
—¿Claro qué? –respondió el hombre mientras ponía una cara de extrañeza ante la inexplicable reacción de su hija.
—Es lo mejor que puedo hacer: enviar la mejor tarjeta de Navidad de todos los tiempos a mi madre que en la lejanía, anhela nuestra compañía.
La extrañeza del hombre creció y preguntó:
—¿Qué quieres decir con esto, hija?
La joven dijo:
—Padre, prepararé la tarjeta de Navidad más bonita del mundo y se la enviaré a mi madre, para consolar su corazón. Yo sé que irá a Misa y ofrecerá la comunión por nosotros, pero de seguro deseará estar con nosotros, y un alma tan delicada como la suya y, tan sensible a las pequeñas cosas que verdaderamente importan, se verá profundamente consolada con una sincera tarjeta de Navidad.
El padre apoyó la loable intención de su primera saeta, pero notó un atisbo de soberbia con aquello de «la tarjeta de Navidad más bonita del mundo» y dijo:
—Verdaderamente tu madre quedará muy feliz, pero no necesariamente con la tarjeta más bonita del mundo. Eso es un tanto ambicioso, diría yo. ¿A qué exactamente te refieres, hija?
—Aún no lo sé, papá –respondió rápidamente–. Solo sé, que debe ser algo muy especial.
El padre solo sonrió, colocó las yemas de su gruesos dedos sobre la cabeza de Alicia y las movió ligeramente, despeinándola un poco.
—Haz que tu madre sea feliz. Pero no intentes regalarle una estrella, que no tenemos mucho dinero.
Y dejó la habitación con pasos firmes, cerrando de nuevo con extremada delicadeza la puerta de la habitación.
Alicia alcanzó a ver los últimos destellos dorados del generoso sol mientras las primeras luces nocturnas aparecían en el firmamento. Ahora ella, pensando en voz alta, decía:
—¡Qué generoso es el sol! Se parece a mi madre, que se oculta para que las estrellas también puedan brindarnos su tenue pero bella luz.
Pasaban los días y Alicia no encontraba la más bonita de las tarjetas de Navidad. De entrada había decidido descartar las tarjetas que se adquieren en las tiendas. Sería una falta de respeto enviar a su madre una tarjeta hecha por otras personas o por una máquina y solamente colocar el nombre en el espacio en blanco; decidió entonces confeccionar ella misma la tarjeta con sus extraordinarios dotes para las manualidades. Creó innumerables tarjetas, unas con dibujos de pesebres, otra con el Niño en brazos de la Virgen, otra con los magos de Oriente, o con los animales del pesebre, o con árboles de Navidad; ninguna empero le pareció satisfactoria.
Una profunda convicción impedía que fuera a desistir, pero optó por darse un tiempo en esta empresa. Decidió prepararse un café y ensayar las piezas musicales para el Festival de Navidad en el que cantaría, cuyas prácticas había descuidado. Tomó su carpeta de partituras y mientras tomaba a sorbos de su delicioso y aromático café, encontró una pieza musical que le llamó la atención. La había ensayado innumerables veces pero nunca había puesto su atención en el texto. La pieza se llamaba «Los reyes siguen la estrella» de Francisco Guerrero. Una gran sonrisa se dibujó en sus labios: había dado con la tarjeta de Navidad más bonita de la historia de la humanidad.
Días después, la muchacha junto con su hermana, a la luz de unas velas, cantaban villancicos al Niño que acabada de nacer. Su padre sentado en los primeros bancos las contemplaba orgulloso. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Carmen, que volvía de la Misa de Nochebuena y retomaba su labor al servicio de su hermana, tomaba de la casilla de correos las cartas que llegaron ese día. Las recogió y se dirigió al cuarto de la enferma.
Esta dormía plácidamente; la besó en la frente, le deseó susurrando una feliz Navidad y contemplando la estrellada noche de diciembre revisó la correspondencia. Todas eran tarjetas navideñas; algunas con vivos colores y dibujos de gran belleza artística. Pero en medio de todo ese derroche de creatividad había una austera hoja blanca. La abrió, la leyó; unas lágrimas empezaron a brotar y una gran sonrisa que dejaba ver unos blancos y grandes dientes adornó el silencio de esa habitación. Después de leerla, se acercó a la ventana, miró al cielo y recibió el más grande de sus consuelos.
La carta decía:
Madre querida:
Una misma alegría nos une,
un mismo deseo nos acerca en la distancia.
Dios se hizo hombre en un pesebre
y la tierra no soporta tanta alegría.
Un niño Dios nos ha nacido, de una Virgen impecable,
y el hombre ve la muerte a su fin aproximarse.
No puedo, madre, darte tarjeta navideña mejor,
pues Dios se me ha adelantado,
a unos magos de oriente, les mandó como tarjeta una estrella guía,
y a unos pastores unos ángeles cantores.
Te mando como tarjeta el cielo de esta noche,
pues del cosmos Dios nos hizo de ministros.
Te mando el canto de los ángeles,
cuyas voces te esperan en el cielo.
Tuya.
Alicia
También te puede interesar: Un cuento de Navidad